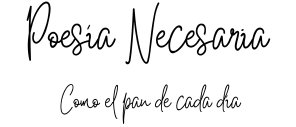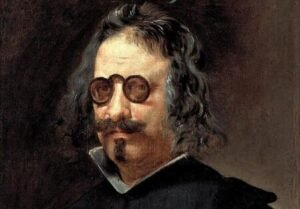A una fea espantadiza de ratones.
La crueldad satírica de Quevedo alcanza en este soneto una de sus expresiones más elaboradas y desconcertantes. El poema conjuga ingenio conceptual extremo con una violencia verbal que no escatima en recursos degradantes para construir un retrato femenino donde la fealdad, la vejez y la hipocresía social se entrelazan mediante una metáfora central tan sorprendente como repulsiva: la mujer como ratonera viviente. La pieza ejemplifica hasta qué punto el virtuosismo formal puede ponerse al servicio de contenidos que hoy resultan éticamente inadmisibles, planteando al lector contemporáneo la inevitable tensión entre apreciación estética y rechazo moral.
El tema central del soneto gira en torno a la paradoja absurda de una mujer vieja y fea que finge espantarse de los ratones, cuando ella misma, por sus características físicas repugnantes, debería provocar el terror en estos animales. El tono es de burla despiadada y sarcasmo corrosivo, sostenido mediante una argumentación lógica en apariencia rigurosa. La estructura argumentativa imita perversamente los silogismos escolásticos: si los ratones buscan el queso, y esta mujer parece hecha de queso añejo por sus arrugas, entonces los ratones deberían perseguirla a ella y no al revés; pero dado que ni siquiera los ratones, animales supuestamente poco exigentes, se interesan por ella, queda demostrada su absoluta repulsividad.
El primer cuarteto plantea la cuestión mediante una pregunta retórica compleja que constituye por sí misma un acertijo conceptista. El poeta interroga a la mujer sobre por qué huye espantada de los ratones cuando ella misma es, «bien mirada», una ratonera tanto «en limpieza» como «en trampas». La doble significación es característica del ingenio quevedesco: por un lado, sugiere que la mujer es tan sucia como una ratonera (lugar inmundo donde quedan atrapados y mueren los roedores); por otro, insinúa que ella misma funciona como trampa o engaño, posiblemente en el terreno amoroso o social. La expresión «lo que al ratón tocaba» alude a la conducta que correspondería al ratón (huir de ella), pero que ella invierte fingiendo terror del animal cuando debería ser al contrario.
El segundo cuarteto desarrolla la metáfora central del queso con una precisión anatómica repugnante. Quien la viera huyendo del ratón pensaría lógicamente que está «de queso añejo fabricada», pues se encuentra «tan arrugada / que pareces al queso por de fuera». La comparación del rostro femenino arrugado con la corteza rugosa y envejecida del queso constituye una imagen de potencia visual extraordinaria, pero de una crueldad absoluta. El queso añejo, además de arrugado, desprende mal olor y presenta una textura repulsiva; todas estas connotaciones se proyectan sobre el cuerpo de la mujer satirizada. La lógica aparentemente impecable del razonamiento (los ratones buscan queso; tú pareces queso; luego los ratones deberían buscarte) esconde una premisa profundamente deshumanizadora: reducir a la mujer a un objeto inanimado de consumo, y además a uno en estado casi de putrefacción.
El primer terceto introduce un elemento técnico fundamental en la sátira quevedesca contra las mujeres que intentan disimular su fealdad o vejez: el solimán. Este producto cosmético, ampliamente utilizado en la España del Barroco, era un blanqueador facial compuesto principalmente de azogue (mercurio) que las mujeres aplicaban en grandes cantidades para conseguir la palidez aristocrática considerada entonces signo de belleza y distinción. El solimán resultaba extremadamente tóxico: su uso prolongado provocaba daños terribles en la piel, caída del cabello, problemas dentales y envenenamientos graves que podían causar la muerte. Quevedo, como otros moralistas y satíricos de su época, atacaba ferozmente esta práctica tanto por hipócrita (pretender mediante artificios lo que la naturaleza negó) como por los peligros reales que comportaba. En este contexto, la pregunta del poeta adquiere un doble filo mordaz: «¿Quién pensó, por si ansí tu espanto abones, / que coman solimán, que atenta guardas / el que en tu cara juntas a montones?». Quevedo sugiere que los ratones deberían comer el solimán acumulado en el rostro femenino, lo que implica simultáneamente que la mujer lleva tal cantidad de este veneno que podría servir de alimento (envenenado) para los roedores, y que su supuesto miedo a los ratones podría «abonarse» (justificarse) pensando que estos animales vendrían a lamer o consumir el cosmético tóxico de su cara.
El terceto final remata la argumentación con una imagen textil de extraordinaria precisión técnica. El poeta pregunta burlonamente si la mujer pretende saltar las bardas (las vallas o paredes) huyendo de los ratones, «cuando en roer no piensan los ratones / tu tez de lana sucia de las cardas». Las cardas son instrumentos provistos de púas metálicas que se utilizan en el proceso de preparación de la lana para desenredar, limpiar y alinear las fibras antes del hilado. La «lana sucia de las cardas» es, por tanto, la lana todavía sin lavar ni procesar completamente, llena de impurezas, restos vegetales, tierra y grasa natural del animal. Al comparar la tez de la mujer con esta lana sucia, Quevedo está afirmando que su piel es tan áspera, mugrienta y repulsiva que ni siquiera los ratones, animales que roen prácticamente cualquier cosa, se dignarían tocarla. Esta conclusión desmonta definitivamente el miedo fingido de la mujer: su espanto ante los ratones resulta absurdo porque estos animales jamás se acercarían voluntariamente a algo tan repugnante como su piel.
La estructura lógica del poema merece atención especial. Los dos cuartetos plantean la premisa (la mujer huye de los ratones siendo ella misma una ratonera de queso añejo); los dos tercetos desarrollan dos argumentos complementarios que demuestran el absurdo de tal conducta (los ratones podrían buscar el solimán de su cara, pero en realidad ni siquiera se acercarían a su piel repulsiva). El conjunto forma una especie de reductio ad absurdum donde la conducta femenina queda expuesta como hipocresía ridícula. Este procedimiento argumentativo, típico del conceptismo más elaborado, convierte la sátira en un ejercicio intelectual que exige del lector seguir un razonamiento complejo mientras disfruta (o se escandaliza) con las imágenes grotescas que lo ilustran.
Las metáforas acumuladas pertenecen todas al registro de lo material más bajo: ratonera sucia, queso podrido, veneno cosmético, lana sin lavar. Esta selección léxica no es casual sino perfectamente calculada para degradar lo humano femenino mediante su equiparación sistemática con objetos inmundos, sustancias tóxicas o materias primas en su estado más burdo y repugnante. El procedimiento se inscribe plenamente en la poética del Barroco que, frente al equilibrio y armonía renacentistas, cultiva los extremos: lo sublime y lo grotesco, lo espiritual y lo escatológico, la belleza ideal y la fealdad absoluta.
Resulta significativo que todo el soneto esté construido mediante preguntas retóricas. Ninguna de ellas espera respuesta real; todas funcionan como afirmaciones encubiertas que intensifican el efecto satírico al obligar al lector a participar activamente en la construcción del sentido. Las interrogaciones crean además una sensación de diálogo, como si el poeta estuviera encarándose directamente con la mujer satirizada, sometiéndola a un interrogatorio público que la ridiculiza mediante la exhibición de sus contradicciones. Esta estrategia dialogal convierte el poema en una escena dramática donde la víctima, aunque no responde, queda expuesta a la vergüenza pública.
La intertextualidad con otros poemas satíricos quevedianos sobre mujeres viejas, feas o afeitadas es evidente. El tema del solimán y otros afeites aparece obsesivamente en su obra burlesca, siempre asociado con la crítica moral contra la vanidad femenina y el engaño social. En obras como La hora de todos, Quevedo dedica pasajes enteros a describir con detalle repulsivo los rituales de maquillaje de las mujeres, presentándolos como operaciones de falsificación que convierten el rostro en una máscara mentirosa. La sátira quevedesca contra los cosméticos tiene, sin embargo, una dimensión que trasciende la simple misoginia: apunta hacia una crítica general del artificio barroco, de la sociedad de las apariencias donde todo se disimula, se maquilla y se falsifica. Las mujeres que se afeitan se convierten así en símbolo de una época caracterizada por el engaño universal.
Sin embargo, sería ingenuo ignorar que esta dimensión alegórica o simbólica no elimina la violencia específicamente dirigida contra las mujeres que caracteriza gran parte de la sátira quevedesca. Frente a otros blancos de su burla (médicos, abogados, poetas gongorinos, arbitristas), las mujeres reciben un tratamiento particularmente encarnizado. La insistencia obsesiva en la fealdad física femenina, en los procesos corporales degradantes, en la asociación de lo femenino con lo sucio, lo podrido y lo demoníaco, revela estructuras mentales profundamente arraigadas que no pueden explicarse solo por tradiciones literarias heredadas.
La lectura de este tipo de poemas obliga necesariamente a confrontar una tensión irresoluble entre excelencia formal y contenido problemático. No cabe duda de que Quevedo domina como pocos los recursos del lenguaje y que su capacidad para crear imágenes memorables resulta asombrosa. Tampoco cabe duda de que el soneto funciona perfectamente según los parámetros de la sátira burlesca barroca: sorprende, divierte mediante el ingenio, provoca la risa cómplice y exhibe un virtuosismo conceptual admirable. Sin embargo, todo este despliegue de habilidad técnica se pone al servicio de una deshumanización radical de las mujeres, reducidas a objetos repugnantes dignos solo de escarnio y asco. Reconocer ambas realidades sin cancelar ninguna de las dos constituye quizá la única aproximación honesta a una obra que, siendo indudablemente genial desde el punto de vista literario, resulta profundamente perturbadora desde cualquier perspectiva ética contemporánea.
¿Lo que al ratón tocaba si te viera
haces con el ratón, cuando, espantada,
huyes y gritas, siendo, bien mirada,
en limpieza y en trampas ratonera?
Juzgara quien huyendo de él te viera,
eras de queso añejo fabricada,
y con razón, que estás tan arrugada
que pareces al queso por de fuera.
¿Quién pensó, por si ansí tu espanto abones,
que coman solimán, que atenta guardas
el que en tu cara juntas a montones?
¿Saltar huyendo quieres aun las bardas,
cuando en roer no piensan los ratones
tu tez de lana sucia de las cardas?
Francisco de Quevedo
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas