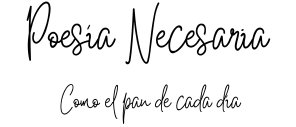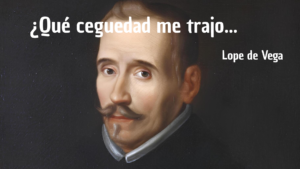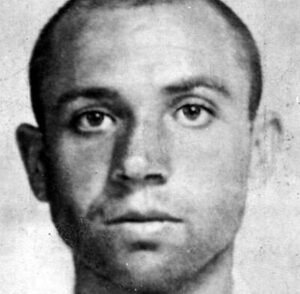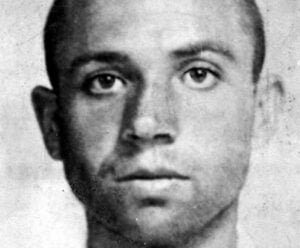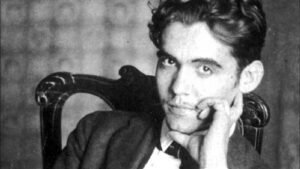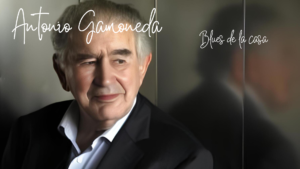Ars vivendi de Jorge Guillén
En A la altura de las circunstancias (1963), tercer volumen de la trilogía Clamor, Jorge Guillén incluye el soneto «Ars vivendi», cuyo título latino significa «arte de vivir». Este poema, escrito cuando el poeta contaba setenta años, constituye una meditación serena sobre el tiempo, la mortalidad y la persistencia de la voluntad vital. A diferencia del optimismo luminoso que caracterizaba Cántico, aquí Guillén se enfrenta directamente a la conciencia de la finitud, pero lo hace sin dramatismo ni desesperación, manteniendo una actitud de dignidad existencial que el propio título anuncia: se trata de un arte, de una forma cultivada y consciente de habitar el tiempo que resta.
El poema se abre con un epígrafe de Quevedo: «Presentes sucesiones de difuntos». Esta cita, procedente de la poesía barroca del siglo XVII, sitúa el soneto en el contexto de una larga tradición española de reflexión sobre el tiempo fugitivo y la muerte. Quevedo, el gran poeta del desengaño barroco, veía en los vivos a futuros muertos, en el presente una sucesión ininterrumpida de quienes van hacia la muerte. Esta visión pesimista y obsesiva del tiempo como destructor sirve de contraste para lo que Guillén va a proponer: una actitud diferente ante la misma realidad.
El primer cuarteto desarrolla la experiencia del paso del tiempo: «Pasa el tiempo y suspiro porque paso, / aunque yo quede en mí, que sabe y cuenta». El poeta constata el transcurrir temporal y su propia participación en ese flujo. El verbo «paso» tiene aquí un doble sentido: pasar como transcurrir, pero también pasar como morirse, como dejar de ser. El suspiro expresa una melancolía contenida, una tristeza moderada ante la fugacidad. Sin embargo, inmediatamente introduce una matización fundamental: «aunque yo quede en mí». Hay algo en el sujeto que permanece, una conciencia reflexiva que «sabe y cuenta», que es capaz de contabilizar el tiempo, de tener memoria y conocimiento de sí. Esta conciencia no detiene el tiempo, pero establece una forma de continuidad en medio del cambio.
Los versos siguientes introducen una imagen cotidiana: «y no con el reloj, su marcha lenta / —nunca es la mía— bajo el cielo raso». El tiempo del reloj, el tiempo mecánico y objetivo, no coincide con el tiempo vivido, con la experiencia subjetiva de la duración. La marcha del reloj es «lenta» desde la perspectiva del poeta, mientras que su propia marcha hacia la muerte parece más rápida. El «cielo raso», el techo de una habitación, sugiere un espacio cerrado, doméstico, donde transcurre esta reflexión. Es el espacio privado de la conciencia, el lugar donde uno se enfrenta a solas con su propia finitud.
El segundo cuarteto desarrolla una reflexión sobre la vejez: «Calculo, sé, suspiro —no soy caso / de excepción— y a esta altura, los setenta». La repetición de verbos de conocimiento («calculo», «sé») subraya la lucidez del poeta ante su situación. Sabe que no es «caso de excepción»: todos envejecen, todos mueren. Esta conciencia de pertenecer a la condición humana universal, lejos de producir angustia, parece generar una cierta serenidad. La expresión «a esta altura» es significativa: funciona como locución temporal (a esta edad) pero también evoca una elevación, un punto de vista desde lo alto que permite contemplar la existencia con perspectiva. Los setenta años no son presentados como decadencia, sino como una altura alcanzada.
Los versos siguientes afirman la persistencia del deseo vital: «mi afán del día no se desalienta, / a pesar de ser frágil lo que amaso». A pesar de la edad, del conocimiento de la mortalidad, el «afán del día» continúa. Esta expresión captura la voluntad de seguir viviendo plenamente cada jornada, de mantener proyectos e ilusiones. El verbo «amasar» evoca el trabajo artesanal, el esfuerzo paciente de dar forma a algo. Lo que el poeta amasa es «frágil»: la vida, la obra, los proyectos humanos son precarios, vulnerables al tiempo y a la muerte. Pero esta fragilidad no justifica el abandono o la desesperanza; al contrario, el poeta continúa amasando, continúa creando.
El primer terceto introduce una exclamación que rompe el tono reflexivo anterior: «Ay, Dios mío, me sé mortal de veras». Esta interjección, con su invocación a Dios, añade una dimensión emocional más intensa. El poeta se sabe «mortal de veras», no de manera abstracta o teórica, sino con una certeza vivida, experimentada. La expresión «de veras» subraya la autenticidad de esta conciencia: no se trata de un conocimiento libresco, sino de una verdad existencial profundamente asumida. Sin embargo, inmediatamente introduce una importante distinción: «Pero mortalidad no es el instante / que al fin me privará de mi corriente». La mortalidad no se reduce al momento de la muerte, al instante final del deceso. La mortalidad es una condición permanente del ser humano, algo que acompaña toda la existencia. La «corriente» evoca el flujo vital, la continuidad de la vida que seguirá mientras haya aliento.
El terceto final ofrece la conclusión afirmativa del poema: «Estas horas no son las postrimeras, / y mientras haya vida por delante, / serás mis sucesiones de viviente». El poeta niega que las horas presentes sean las últimas, las «postrimeras». Mientras quede vida, hay futuro, hay tiempo por habitar. El verso final resulta especialmente significativo porque invierte la cita de Quevedo que encabezaba el poema. Si Quevedo veía en los presentes «sucesiones de difuntos» (futuros muertos), Guillén propone ver en el tiempo que resta «sucesiones de viviente». El singular «viviente» (no «vivientes») subraya la unidad del sujeto que persiste a través de las horas y los días. Cada hora, cada momento es una nueva ocasión de vivir, no un paso más hacia la muerte. Esta inversión del pesimismo barroco no es ingenuidad: el poeta sabe perfectamente que va a morir, pero opta por una actitud vital que privilegia el presente vivido sobre el futuro temido.
La forma del soneto resulta perfectamente adecuada para esta meditación. El soneto, con sus catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos, es la forma poética del razonamiento, de la argumentación lírica. Aquí Guillén utiliza un esquema de rima clásico (ABBA ABBA CDE DCE) que proporciona al poema una estructura sólida y equilibrada. Los cuartetos plantean la situación (el paso del tiempo, la vejez) y los tercetos ofrecen la respuesta (la aceptación lúcida y la voluntad de seguir viviendo). Esta arquitectura formal refleja el equilibrio entre conciencia de la mortalidad y afirmación vital que constituye el núcleo del poema.
El estilo de «Ars vivendi» muestra las características típicas de la poesía guilleniana: precisión léxica, condensación expresiva, ausencia de retórica superflua. Cada palabra está cuidadosamente elegida, cada verso construido con rigor. El lenguaje es sobrio, sin imágenes espectaculares ni efectos deslumbrantes, pero cargado de significación. La repetición del verbo «suspiro» (versos 1 y 5) crea un hilo conductor que atraviesa los cuartetos, mientras que la contraposición entre «difuntos» (en el epígrafe de Quevedo) y «viviente» (en el verso final) establece el arco semántico del poema.
«Ars vivendi» pertenece al ciclo de Clamor, donde Guillén se enfrenta a la realidad histórica y biográfica que había eludido en Cántico. La Guerra Civil, el exilio, el envejecimiento, todo ello aparece ahora en una poesía que mantiene su rigor formal pero se abre a temas más oscuros. Sin embargo, incluso en esta confrontación con la mortalidad, Guillén no renuncia a su fe fundamental en la vida. El título del poema, «Ars vivendi», propone la vida misma como un arte, una técnica que puede cultivarse y perfeccionarse. Frente a la ars moriendi medieval (el arte de bien morir), Guillén propone un arte de bien vivir que consiste precisamente en aceptar la mortalidad sin dejarse paralizar por ella, en mantener el «afán del día» a pesar de saber que ese día es uno menos en la cuenta que inexorablemente se agota.
El diálogo con Quevedo sitúa el poema en la tradición de la poesía española sobre el tiempo y la muerte, tradición que incluye también a Jorge Manrique y su meditación sobre la fugacidad en las Coplas a la muerte de su padre. Pero mientras el Barroco acentuaba el desengaño y la vanidad de todo lo terreno, Guillén, poeta del siglo XX formado en una tradición más secular, propone una aceptación lúcida y serena de la condición mortal que no necesita apoyarse en promesas de ultratumba. El consuelo, si lo hay, reside en la conciencia misma, en esa capacidad de «quedar en sí» que permite seguir viviendo humanamente hasta el final.
«Ars vivendi» es, en definitiva, un poema sobre la dignidad del envejecimiento y sobre la posibilidad de mantener la voluntad vital incluso en la proximidad de la muerte. La inversión final de la frase de Quevedo resume magistralmente la propuesta guilleniana: no somos «presentes sucesiones de difuntos», sino «sucesiones de viviente». Esta decisión de privilegiar la vida sobre la muerte, el presente sobre el final, no es ingenua ni desinformada: el poeta sabe perfectamente lo que le espera. Pero opta, como acto ético y estético, por afirmar la vida mientras esta dure. En tiempos de vejez y de exilio, Jorge Guillén sigue ejerciendo ese arte de vivir que consiste en decir sí a la existencia, en amasar pacientemente lo frágil, en mantener el afán cotidiano que justifica y llena las horas que, mientras no sean las últimas, merecen ser habitadas con plenitud.
Presentes sucesiones de difuntos
QUEVEDO
Pasa el tiempo y suspiro porque paso,
aunque yo quede en mí, que sabe y cuenta,
y no con el reloj, su marcha lenta
—nunca es la mía— bajo el cielo raso.
Calculo, sé, suspiro —no soy caso
de excepción— y a esta altura, los setenta ,
mi afán del día no se desalienta,
a pesar de ser frágil lo que amaso.
Ay, Dios mío, me sé mortal de veras.
Pero mortalidad no es el instante
que al fin me privará de mi corriente.
Estas horas no son las postrimeras,
y mientras haya vida por delante,
serás mis sucesiones de viviente.
Jorge Guillén, A la altura de las circunstancias, 1963
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas