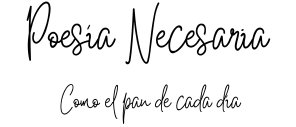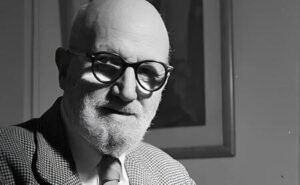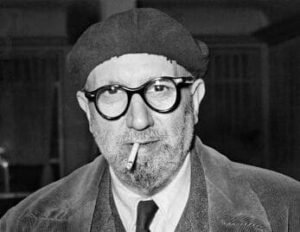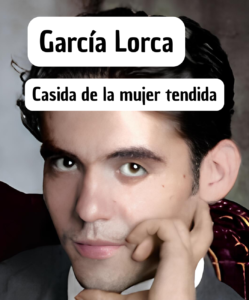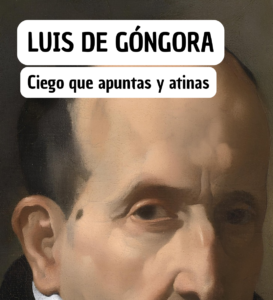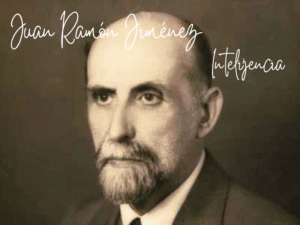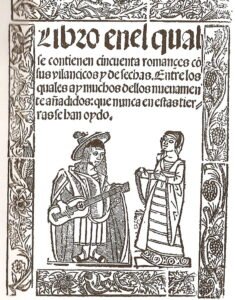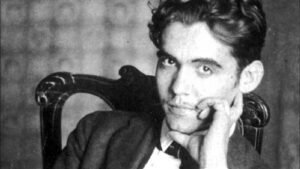Auschwitz de León Felipe
En 1965, León Felipe publicó ¡Oh, este viejo y roto violín!, un poemario donde el poeta español en el exilio lanza uno de los gritos más desgarradores de la poesía del siglo XX. «Auschwitz» es el poema que articula todo el libro, una pieza que confronta la tradición poética occidental con el horror sin precedentes del Holocausto. La voz que habla en estos versos no busca la belleza ni el consuelo: busca el silencio ante lo indecible.
El tema central es demoledor en su sencillez: la poesía tradicional sobre el infierno resulta insuficiente, casi obscena, frente al infierno real de los campos de exterminio nazis. León Felipe convoca a tres grandes poetas que escribieron sobre el infierno —Dante Alighieri, William Blake y Arthur Rimbaud— para pedirles que «hablen más bajo», que «toquen más bajo», que finalmente «se callen». ¿Por qué? Porque sus infiernos imaginados, por brillantes que fueran, palidecen ante la realidad de Auschwitz.
El tono del poema oscila entre la indignación contenida y el dolor absoluto. León Felipe adopta una voz que es a la vez acusatoria y quebrada, una voz que señala la inadecuación del arte ante el horror histórico. Hay momentos de ironía amarga cuando describe el viaje de Dante y Virgilio por el infierno como «una aventura divertida / de música y turismo», y hay momentos de ternura devastadora cuando menciona «ese niño judío / que está ahí, desgajado de sus padres… / Y solo. / ¡Solo!». Esta repetición de «solo» —primero en versalitas, luego con exclamación— funciona como un lamento que atraviesa todo el poema, subrayando el abandono absoluto de la víctima.
El símbolo del violín recorre el poema como hilo conductor y se convierte en metáfora de la poesía misma. Cuando León Felipe dice que Dante «toca muy bien el violín», se refiere a su maestría técnica, a la perfección formal de La Divina Comedia con sus «tercetos maravillosos» y sus «endecasílabos perfectos». Pero esa perfección técnica resulta inútil, casi ofensiva, «en un lugar donde no se puede tocar el violín». La declaración final del poeta —»rompo mi violín… y me callo»— es un acto de renuncia cargado de dignidad: ante Auschwitz, el silencio es la única respuesta honesta.
El poema establece un diálogo tenso con la tradición literaria, especialmente con Dante. León Felipe conoce bien su Divina Comedia y la cita con precisión al mencionar a Virgilio como «gran cicerone» —es decir, como guía turístico— en un viaje que, visto desde Auschwitz, parece apenas un ejercicio literario. La acusación más dura llega cuando el poeta español señala: «Acuérdate que en tu ‘Infierno’ / no hay un niño siquiera…». Esta observación tiene un peso terrible: el infierno de Dante castigaba a pecadores adultos según una lógica moral; Auschwitz asesinaba a niños inocentes sin lógica alguna.
La estructura del poema refleja su contenido. Los versos son irregulares, entrecortados, casi conversacionales, como si el lenguaje mismo estuviera roto por el peso de lo que intenta decir. Las repeticiones —»otra cosa… otra cosa», «solo… ¡Solo!»— crean un efecto de tartamudeo, de búsqueda desesperada de palabras que no existen. Las exclamaciones e interrogaciones abundan, como si el poeta necesitara gritar para ser escuchado o preguntara sin esperar respuesta. Esta aparente desorganización formal es, en realidad, una decisión estética consciente que rechaza la «perfección» tradicional por inadecuada al tema.
León Felipe escribió este poema desde la distancia geográfica pero con una cercanía emocional absoluta al sufrimiento. Su propia condición de desterrado, de testigo de barbaries históricas, le confiere autoridad moral para hablar. Cuando dice «Yo también soy un gran violinista… / y he tocado en el infierno muchas veces», está reconociendo su propia trayectoria poética, sus propias elegías por España, sus propios poemas sobre el dolor humano. Pero incluso él, poeta del exilio y del dolor, debe romper su violín ante Auschwitz.
El poema plantea una pregunta fundamental sobre los límites de la literatura: ¿puede el arte representar el horror absoluto? ¿Debe intentarlo siquiera? La respuesta de León Felipe es compleja. Por un lado, escribe el poema, es decir, intenta dar testimonio. Por otro lado, el poema culmina en un silencio, en la destrucción del instrumento poético. Esta paradoja —hablar para decir que hay que callar— es el corazón del texto y refleja la crisis de la representación poética tras el Holocausto, un debate que atravesó toda la literatura de posguerra.
«Auschwitz» no es un poema para ser leído con distancia académica. Es un texto que interpela, que incomoda, que exige una respuesta emocional antes que intelectual. La imagen del niño judío esperando solo su turno en los hornos crematorios es de una crudeza que no permite evasión. Y precisamente esa honestidad brutal, ese rechazo a embellecer o estetizar el horror, es lo que convierte este poema en uno de los testimonios más poderosos de la literatura española del exilio y de la poesía universal sobre el Holocausto. León Felipe entendió que ante ciertos abismos de la historia humana, la mejor poesía es aquella que sabe cuándo debe romperse y callarse.
El poema está recitado por Víctor Clavijo
«A todos los judíos del mundo,
mis amigos, mis hermanos»
Estos poetas infernales,
Dante, Blake, Rimbaud
que hablen más bajo…
que toquen más bajo…
¡Que se callen!
Hoy
cualquier habitante de la tierra
sabe mucho más del infierno
que esos tres poetas juntos.
Ya sé que Dante toca muy bien el violín…
¡Oh, el gran virtuoso!
Pero que no pretenda ahora
con sus tercetos maravillosos
y sus endecasílabos perfectos
asustar a ese niño judío
que está ahí, desgajado de sus padres…
Y solo.
¡Solo!
aguardando su turno
en los hornos crematorios de Auschwitz.
Dante… tú bajaste a los infiernos
con Virgilio de la mano
(Virgilio, «gran cicerone»)
y aquello vuestro de la Divina Comedia
fue una aventura divertida
de música y turismo.
Esto es otra cosa… otra cosa…
¿Cómo te explicaré?
¡Si no tienes imaginación!
Tú… no tienes imaginación,
Acuérdate que en tu «Infierno»
no hay un niño siquiera…
Y ese que ves ahí…
está solo
¡Solo! Sin cicerone…
esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, ¡pobre florentino!,
no pudiste siquiera imaginar.
Esto es otra cosa… ¿cómo te diré?
¡Mira! Éste es un lugar donde no se puede tocar el violín.
Aquí se rompen las cuerdas de todos
los violines del mundo.
¿Me habéis entendido poetas infernales?
Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud…
¡Hablad más bajo!
¡Tocad más bajo! ¡Chist!
¡¡Callaos!!
Yo también soy un gran violinista…
y he tocado en el infierno muchas veces…
Pero ahora, aquí…
rompo mi violín… y me callo.
León Felipe, ¡Oh, este viejo y roto violín!, 1965
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas