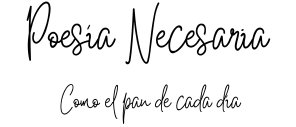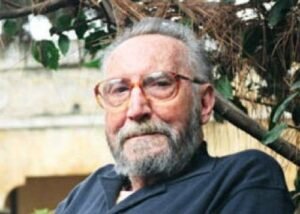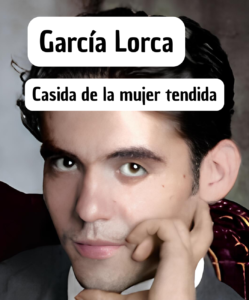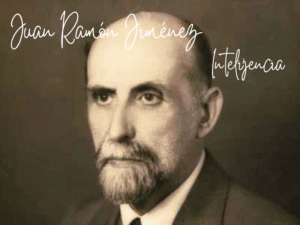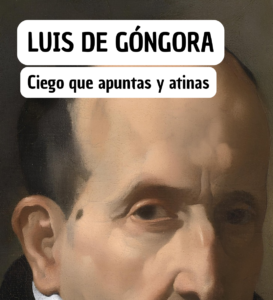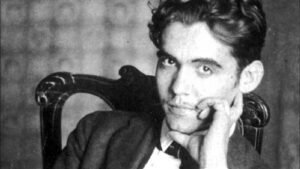La maleta de Pedro Lezcano
Pedro Lezcano, poeta canario profundamente arraigado en su tierra, construye en este poema uno de los símbolos más potentes y conmovedores de la tradición emigratoria canaria: la maleta. No se trata de un objeto cualquiera, sino de una reliquia familiar cargada de memoria, «una maleta grande, / de madera; / la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela». Esta maleta ha sido testigo de generaciones enteras de canarios que, empujados por la necesidad económica, abandonaron sus islas buscando fortuna en América. El poema arranca con un tono de resignación aparente, casi de costumbre ancestral: preparar la maleta parece un rito inevitable en la historia familiar del hablante, quien enumera con dolorosa sencillez lo poco que lleva consigo: «cuatro fotos, una escudilla blanca, una batea, / un libro de Galdós y una camisa casi nueva». Esta enumeración de objetos humildes revela toda la precariedad del emigrante, que debe condensar su vida entera en unos pocos enseres.
El poema adquiere su fuerza dramática mediante un giro argumental inesperado que transforma radicalmente su sentido. Al principio, el hablante parece resignado a emigrar, continuando la tradición familiar: «Yo no sé dónde voy a echar raíces. Ya las eché en la aldea». Ha trabajado en diversos oficios («dejé el arado y el cuchillo grande», «cogí la bandeja» de la hostelería), haciendo «lo que sea» por vivir entre los suyos. Pero entonces irrumpe la denuncia social y política que constituye el verdadero núcleo del poema. Lezcano describe con amargura cómo las Canarias han sido objeto de una doble explotación: por un lado, el turismo de masas que ha transformado y degradado el paisaje y las costumbres («vi a las mujeres pálidas del norte arrebatarse como hogueras»); por otro, y más grave aún, la especulación inmobiliaria y la amenaza militar que se cierne sobre las islas. Los versos «vendía un alemán, compraba un sueco, / ¡y lo que se vendía era mi tierra!» condensan con rabia contenida la enajenación del territorio canario.
El punto de inflexión definitivo llega cuando el poeta revela la razón última que le impulsa a preparar de nuevo la maleta: la amenaza de que lleguen «técnicos de alambrar los horizontes, de encadenar la arena, / de hacer nidos de muerte en nuestras fincas». Esta serie de perífrasis eufemísticas se refiere claramente al debate sobre la entrada en la OTAN que generó intensos debates. Lezcano imagina un futuro apocalíptico en el que las siete islas Canarias, «no como siete estrellas, / sino como las siete plagas bíblicas, las siete calaveras», se convertirán en focos de muerte que proyectarán destrucción hacia África. La referencia a «los niños africanos, desvelados / bajo la lona de sus tiendas» introduce una dimensión de solidaridad tercermundista característica de la poesía social de la época.
Lo extraordinario del poema reside en su resolución final, que invierte completamente el planteamiento inicial. El hablante, que parecía dispuesto a emigrar como sus antepasados, decide quedarse y resistir. Pero antes se produce una hermosa digresión sobre los «barquillos de dos proas» de los pescadores canarios, embarcaciones atuneras que «tienen dos proas, una a cada lado, para que nunca retrocedan». Esta imagen de las barcas que siempre avanzan contrasta irónicamente con la posición del emigrante, que marcha «reculando», volviendo la espalda a su tierra. Es precisamente esta conciencia la que provoca el cambio radical: «Pensándolo mejor, voy a sacar de la vieja maleta / el libro, la escudilla, la camisa, la batea». El poeta decide vaciar la maleta, renovarla, y convertirla en un arma simbólica contra los invasores. En un gesto de desafío poético magistral, promete regalar la maleta vacía al «primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra», para que sean ellos, los invasores, quienes la usen y se marchen.
El final del poema se construye mediante una anáfora obsesiva y martilleante: «que cojan la maleta» se repite una y otra vez, dirigido a distintos enemigos de Canarias: «Los invasores de la paz canaria», «Los que venden la tierra que no es suya», «Los que ponen la muerte en el futuro». Esta repetición crea un efecto casi de conjuro, de exorcismo colectivo, proclamando con firmeza: «¡No quiero más maletas en la historia de la insular miseria!». Lezcano logra así transformar un símbolo de emigración forzosa y dolor familiar en un símbolo de resistencia y permanencia. La maleta, que durante generaciones representó el desarraigo y la necesidad de abandonar la tierra propia, se convierte en instrumento de expulsión de quienes amenazan esa tierra. El poema consigue así articular una poesía de compromiso social sin renunciar a la emoción personal ni a la construcción de símbolos poderosos, convirtiendo la memoria familiar en alegato colectivo y el objeto cotidiano en bandera de lucha.
Ya tengo preparada la maleta, una maleta grande,
de madera;
la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela.
La tengo preparada: cuatro fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva.
La tengo ya cerrada y rodeándola un hilo de pitera.
Ha servido de todo. Como banco de viajar en cubierta,
y como mesa y, si me apuran mucho, como ataúd me han de enterrar en ella.
Yo no sé dónde voy a echar raíces. Ya las eché en la aldea.
Dejé el arado y el cuchillo grande, las cuatro fanegadas de la vieja…
—La hostelería es buena me dijeron. Y cogí la bandeja.
—Sí señor, no señor, lo que usted mande, servida está la mesa…
Yo por vivir entre los míos hago lo que sea.
Vi a las mujeres pálidas del norte arrebatarse como hogueras
y llevarse las caras como platos de mojo con morena,
tanto que aquí no dejan ni rubor para tener vergüenza…
Vi vender nuestras costas en negocios que no hay quién los entienda:
vendía un alemán, compraba un sueco,
¡y lo que se vendía era mi tierra!
Pero no importa, me quedé plantado. Aquí nací, de aquí nadie me echa. (Hasta que el otro día lo he sabido,
y he hecho de nuevo la maleta).
He sabido que pronto van a venir de afuera
técnicos de alambrar los horizontes, de encadenar la arena,
de hacer nidos de muerte en nuestras fincas, de emponzoñar el aire y la marea,
de cambiar nuestros timples por tambores, las isas por arengas,
las palabras de amor por ultimátums, por tumbas las acequias…
Si se instalan los técnicos del odio sobre nuestras laderas,
los niños africanos, desvelados bajo la lona de sus tiendas,
mirarán con horror las siete islas, no como siete estrellas,
sino como las siete plagas bíblicas, las siete calaveras
desde donde su muerte, y nuestra muerte, indefectiblemente se proyectan.
Yo por mi parte cojo la maleta.
La maleta que el viejo se llevó a las Américas
en un barquillo de dos proas.
¡Qué valientes barquillas atuneras! Tienen dos proas, una a cada lado, para que nunca retrocedan.
Vayan a donde vayan siempre avanzan.
¿Quién dijo popa? ¡Avante a toda vela! Y yo… voy a marcharme, reculando.
Voy a dejar que crezca sobre esta tierra mía toda la mala hierba.
Voy a volver la espalda al forastero
que vendrá con sus máquinas de guerra para ensuciar de herrumbre las auroras, de miedo las conciencias…
Pensándolo mejor, voy a sacar de la vieja maleta
el libro, la escudilla, la camisa, la batea,
Voy a pintar y a barnizar de nuevo su gastada madera,
voy a quitarle el hilo y a ponerle la cerradura nueva.
Y con ella vacía
me acercaré a La Isleta,
y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra
se la regalo, para siempre suya,
y que la use y nunca la devuelva.
¡No quiero más maletas en la historia de la insular miseria!
Ellos, ellos,
que cojan ellos la maleta.
Los invasores de la paz canaria que cojan la maleta.
Los que venden la tierra que no es suya que cojan la maleta.
Los que ponen la muerte en el futuro que cojan la maleta.
¡Que cojan la maleta,
que cojan para siempre la maleta!
Biografía poética, 1986
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas