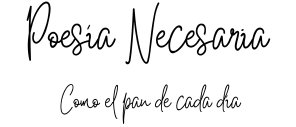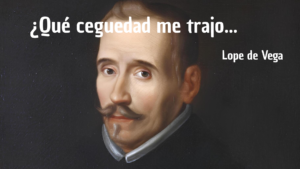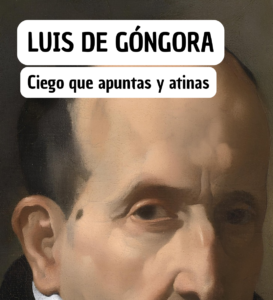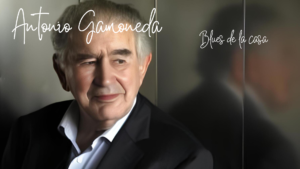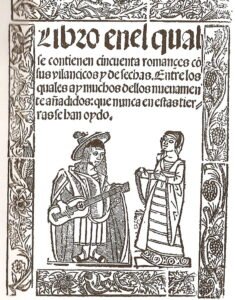Pastor que con tus silbos amorosos
Las Rimas sacras (1614) de Lope de Vega constituyen uno de los momentos más singulares de la poesía religiosa española del Barroco. Escritas en un periodo de crisis personal y arrepentimiento, tras la muerte de su hijo Carlos Félix y de su segunda esposa Juana de Guardo, estas composiciones muestran a un Lope que intenta reconciliarse con Dios después de una vida marcada por amores turbulentos y pasiones intensas. El soneto «Pastor que con tus silbos amorosos» ejemplifica magistralmente cómo el poeta transforma el lenguaje amoroso profano en expresión de devoción religiosa, creando una obra que es a la vez confesión íntima y ejercicio de virtuosismo poético.
El poema se articula como un soneto petrarquista, con dos cuartetos y dos tercetos que desarrollan una estructura argumental coherente. Desde el primer verso, Lope establece la figura central: Cristo como pastor. La metáfora del «Pastor» tiene profundas raíces bíblicas: en el Evangelio de Juan, Cristo se define a sí mismo como el Buen Pastor que conoce sus ovejas y da la vida por ellas. Esta imagen pastoril, que podría evocar la poesía bucólica renacentista, adquiere aquí una dimensión salvífica y trascendente. Los «silbos amorosos» son el llamado divino, la voz de Dios que despierta al alma del sueño del pecado. El uso del adjetivo «amorosos» resulta significativo: no son silbos de castigo o reproche, sino de amor, subrayando la misericordia divina.
El segundo verso, «me despertaste del profundo sueño», desarrolla una metáfora fundamental en la tradición cristiana: el sueño como símbolo de la vida en pecado, de la inconsciencia espiritual, del alejamiento de Dios. Despertar de ese sueño equivale a la conversión, al momento en que el alma reconoce su error y desea retornar al camino correcto. El adjetivo «profundo» intensifica la gravedad de ese estado: no era un sueño ligero, sino una inconsciencia arraigada y duradera.
Los versos tercero y cuarto introducen una imagen de extraordinaria condensación simbólica: «Tú que hiciste cayado de ese leño, / en que tiendes los brazos poderosos». El «cayado» es el bastón del pastor, instrumento con el que guía y protege a su rebaño. Pero ese cayado está hecho de un «leño» muy especial: la cruz. La expresión «en que tiendes los brazos poderosos» evoca la crucifixión, el momento en que Cristo extiende sus brazos en la cruz. Esta fusión del cayado pastoral con la cruz del sacrificio es una imagen característica de la poesía religiosa barroca: el instrumento de guía se convierte en instrumento de redención. Los brazos son «poderosos» no por su fuerza física, sino por su poder salvífico: son los brazos que abrazan a toda la humanidad.
El segundo cuarteto desarrolla la súplica del pecador arrepentido. El poeta pide: «vuelve los ojos a mi fe piadosos». La petición de que Cristo vuelva sus ojos hacia él implica que antes los había apartado, o que el poeta se sentía indigno de su mirada. El adjetivo «piadosos» subraya la necesidad de misericordia. Los versos siguientes constituyen un acto de fe y de compromiso: «pues te confieso por mi amor y dueño, / y la palabra de seguir te empeño». Aquí confluyen dos tradiciones poéticas: la del vasallaje feudal (reconocer a alguien como «dueño») y la del amor cortés (donde la dama es el «amor» del caballero). Lope utiliza ese vocabulario amoroso aplicándolo a la relación con Cristo, en una práctica conocida como contrafactum a lo divino, donde el lenguaje del amor humano se transforma en lenguaje del amor divino.
El último verso del segundo cuarteto cierra con una imagen delicada: «tus dulces silbos y tus pies hermosos». Los «dulces silbos» retoman la idea inicial del llamado amoroso de Cristo. Los «pies hermosos» evocan un versículo del profeta Isaías que habla de cuán hermosos son los pies de los mensajeros que anuncian la paz y la salvación. Pero estos pies tienen también una dimensión dolorosa: son los pies que serán clavados en la cruz, como se revelará de manera impactante en el verso final del soneto.
El primer terceto intensifica la súplica con una paradoja teológica: «Oye, pastor, pues por amores mueres, / no te espante el rigor de mis pecados, / pues tan amigo de rendidos eres». El poeta argumenta que, puesto que Cristo muere por amor (la crucifixión como acto de amor supremo), no debe asustarse ante la gravedad de los pecados del hablante. La lógica es conmovedora: si Cristo ha aceptado morir por amor, ¿cómo no va a perdonar los pecados, por graves que sean? El tercer verso del terceto subraya la especial inclinación de Cristo hacia los «rendidos», es decir, hacia aquellos que se reconocen vencidos, humillados, arrepentidos. Esta idea conecta con la teología de la misericordia, central en la espiritualidad de la Contrarreforma.
El terceto final reserva uno de los remates más brillantes de toda la poesía barroca española. Los dos primeros versos continúan la súplica con un tono de urgencia: «Espera, pues, y escucha mis cuidados». El poeta pide a Cristo que espere, que se detenga, que escuche sus preocupaciones, sus angustias (los «cuidados» son las inquietudes del alma). Pero inmediatamente, el poeta se da cuenta de la imposibilidad de lo que pide, y en el verso final estalla una paradoja desgarradora: «pero ¿cómo te digo que me esperes, / si estás para esperar los pies clavados?».
Este verso final condensa múltiples significados. Por un lado, establece una imposibilidad física: Cristo, clavado en la cruz, no puede moverse, no puede ir a ningún sitio, y por tanto ya está esperando, inmóvil, fijo en ese lugar de sacrificio. Por otro lado, la imagen sugiere que Cristo lleva esperando desde siempre, que su posición en la cruz es precisamente una postura de espera infinita, de disponibilidad absoluta para acoger al pecador arrepentido. No hace falta pedirle que espere, porque su sacrificio mismo es un acto de espera. La pregunta retórica final («¿cómo te digo que me esperes?») expresa tanto la perplejidad del poeta ante esta verdad como su conmoción ante el misterio de la redención.
El efecto de este verso final es extraordinario porque invierte la lógica del poema. Durante catorce versos, el poeta ha estado suplicando, pidiendo, rogando. Pero en el último momento descubre que todo ese ruego era innecesario: Cristo ya está ahí, fijo, esperando, con los pies clavados, en una postura que simboliza simultáneamente el sufrimiento y la disponibilidad. La inmovilidad de Cristo crucificado se revela como la más profunda forma de espera amorosa.
El soneto ejemplifica la maestría de Lope en el manejo de los registros poéticos. La estructura del soneto petrarquista, con su división en cuartetos y tercetos, su rima consonante (ABBA ABBA CDC DCD) y su progresión argumentativa, se pone al servicio de una experiencia religiosa profunda. El uso del lenguaje amoroso y pastoril para expresar la relación con Cristo conecta con una larga tradición de poesía mística española, que incluye a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, aunque el tono de Lope es más confesional y menos extático que el de los grandes místicos.
Las Rimas sacras fueron escritas en un momento crucial de la vida de Lope, cuando intentaba ordenarse sacerdote (lo haría efectivamente en 1614). Este soneto refleja esa tensión entre el arrepentimiento sincero y la maestría literaria, entre la confesión del pecador y el virtuosismo del poeta. Algunos críticos han debatido sobre la autenticidad del sentimiento religioso de Lope, señalando que su vida siguió siendo irregular incluso después de ordenarse. Sin embargo, el poema trasciende estas consideraciones biográficas: en él se expresa, con extraordinaria eficacia poética, la experiencia universal del alma pecadora que busca el perdón, y la certeza teológica de que ese perdón ya está disponible, fijo, esperando, como Cristo en la cruz con los pies clavados.
Pastor que con tus silbos amorosos
me despertaste del profundo sueño;
Tú que hiciste cayado de ese leño,
en que tiendes los brazos poderosos,
vuelve los ojos a mi fe piadosos,
pues te confieso por mi amor y dueño,
y la palabra de seguir te empeño
tus dulces silbos y tus pies hermosos.
Oye, pastor, pues por amores mueres,
no te espante el rigor de mis pecados,
pues tan amigo de rendidos eres.
Espera, pues, y escucha mis cuidados;
pero ¿cómo te digo que me esperes,
si estás para esperar los pies clavados?
Lope de Vega, Rimas sacras, 1614
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO
Autor
-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!
Ver todas las entradas